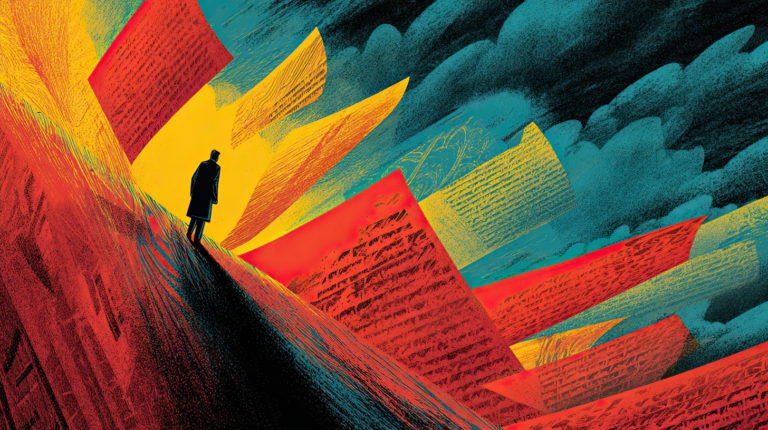“Atlante”: crecer entre mundos
Ni de aquí, ni de allá
Se les llama Third Culture Kids (TCK) o Third Culture Individuals a los niños que crecen en una cultura diferente a la de sus padres. Su identidad se construye en el cruce de mundos, en un espacio intermedio que no pertenece ni totalmente a la cultura familiar ni por completo a la del país en el que viven. De este encuentro nace una «tercera cultura», un espacio interior híbrido que escapa a las categorías habituales.
Desde hace mucho tiempo me considero un “Atlante”. No el habitante mítico de un continente desaparecido, sino la metafórica imagen de un ser situado en medio del Atlántico, entre tres orillas: Sudamérica, Europa y África. Nunca estoy completamente anclado en una ni del todo arraigado en la otra. Mi identidad, como la de muchos TCK, se encuentra en ese océano imaginario, flotante pero rico en corrientes y pasajes.
Un recorrido fragmentado
Nací en Colombia, en Barranquilla, pero no guardo ningún recuerdo de ese nacimiento. Mi vínculo con el país era ante todo familiar, inscrito en mi madre colombiana, en la lengua y en los relatos que circulaban en casa. Muy pronto, mis padres se fueron a Suiza. Allí di mis primeros pasos, en un universo ordenado y estable.
Luego, un giro fundador: seis años en Madagascar. La infancia allí adquirió colores, olores y luces que nunca he olvidado. La vida estaba marcada por la naturaleza, los arrozales, los mercados y una sencillez bruta. Después, Togo, durante cuatro años más. Una vez más, África dejó huella en mi imaginación: una energía, una calidez humana, pero también contrastes sociales que me confrontaron muy pronto con la injusticia y la complejidad del mundo.
A los trece años, mi familia regresó a Suiza. Para mí, ese regreso no tuvo nada de «natural». Me encontré en un entorno familiar en apariencia, pero extraño en sus códigos. Mis compañeros habían crecido en una continuidad y una estabilidad que yo no conocía. Yo llegaba con una identidad fragmentada, moldeada por paisajes y experiencias que ellos no podían imaginar.
A los veinte años, me fui a Colombia. No fue un retorno, porque no tenía recuerdos que recuperar. Fue más bien una búsqueda, una exploración de una raíz invisible pero presente. Descubrir Colombia no fue solo una inmersión en una sociedad nueva, fue una confrontación con una parte de mí mismo que aún desconocía.
Las riquezas de una infancia plural
Este recorrido me dotó de una capacidad de adaptación casi instintiva. Pasar de un país a otro, de un idioma a otro, de un universo social a otro, me enseñó a navegar en contextos cambiantes. Los TCK, a menudo, desarrollan una especie de sexto sentido para comprender rápidamente los códigos implícitos de un entorno. Aprendí a observar antes de hablar, a descifrar antes de actuar.
Esa movilidad también me dio una curiosidad insaciable. Donde algunos ven diferencia, yo veo un llamado a comprender. Los TCK no solo comparan culturas, las habitan y transitan entre ellas. Esto nutre una empatía particular: la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no por compasión abstracta, sino porque uno mismo ya ha sido el extranjero, el que está afuera, el que debe ajustarse.
Ser metaforicamente un Atlante es extender una mano hacia Europa, otra hacia América Latina, y al mismo tiempo mantener los pies en el recuerdo africano. Es estar hecho de ensamblajes, pero de ensamblajes vivos, en movimiento, que crean una identidad fluida.
El vértigo del desarraigo
Pero el entre-dos tiene su precio. No pertenecer nunca del todo significa no sentirse completamente en casa. Muchos TCK describen esa sensación de ser «de ninguna parte» o «de todas partes un poco». Yo he sentido a menudo esa extrañeza. En Suiza, estaba demasiado marcado por mis años africanos para fundirme naturalmente en el molde. En África, era el extranjero, el niño mestizo, aunque hubiera pasado allí gran parte de mi juventud. En Colombia, era cercano por la sangre pero distante por la experiencia.
En la adolescencia, este desfase se volvió más agudo. Mis compañeros suizos sabían instintivamente a qué historia pertenecían. Yo seguía buscando cómo ensamblar mis fragmentos. Mi identidad se parecía a un archipiélago: islas unidas entre sí por puentes invisibles, pero nunca fundidas en un solo bloque.
Ese vértigo del desarraigo es a veces una fuerza, a veces una soledad. Una fuerza, porque da libertad de mirada e independencia frente a las pertenencias rígidas. Una soledad, porque puede encerrar en una incomprensión mutua con quienes nunca han dejado su tierra.
Una visión singular del mundo
Ser TCK es aprender a ver el mundo de otra manera. Las fronteras aparecen arbitrarias, los nacionalismos absurdos. Cuando se ha crecido entre varios países, ya no se puede creer en identidades simples e inmutables. Se sabe que son construcciones, a menudo artificiales, y que sirven demasiadas veces para excluir.
Mi experiencia en África, vivida de niño, me sumergió en un universo donde todo me parecía normal, aunque con el tiempo comprendo que estaba rodeado de desigualdades evidentes y de la coexistencia brutal entre riqueza y pobreza. En Suiza, descubrí la comodidad, pero también la rigidez social y sobre todo el racismo. En Colombia, me encontré con la complejidad de una sociedad marcada por la violencia, pero también con la creatividad y la resiliencia de su pueblo. Este mosaico me dio una mirada crítica, una desconfianza instintiva hacia los relatos dominantes y una convicción profunda: la dignidad humana está por encima de muros y banderas.
Esa visión se transformó en motor. En mi trabajo creativo, en mi interés por el periodismo y el análisis político, busco siempre cruzar perspectivas, descentrar la mirada, mostrar lo que no se ve cuando solo se conoce una orilla.
El peso y la libertad de ser “Atlante”
Ser “Atlante” es vivir en una tensión permanente entre el deseo de arraigo y el llamado del horizonte. Es a veces envidiar a quienes saben decir «soy de aquí», pero negarse a limitarse a una sola pertenencia. Es ser rico en lenguas, paisajes y culturas, pero a veces cansarse de tener que explicar una y otra vez quién se es.
Sin embargo, esta condición no es un obstáculo. Es una libertad. No pertenecer del todo significa poder circular, traducir, conectar. Donde otros se sienten encerrados en una identidad exclusiva, los TCK llevan dentro un espacio abierto. Ser “Atlante” es aceptar que el océano forma parte de uno mismo, que el horizonte es al mismo tiempo distancia y promesa.
Nunca soy totalmente «de aquí», pero puedo estar «un poco en casa» en todas partes. Mi identidad es una constelación: Suiza, Colombia, Madagascar, Togo. Cada una brilla con su propia luz, y en conjunto dibujan un mapa único.
Ser TCK, ser “Atlante”, no es una carencia de identidad, sino una manera singular de habitar el mundo. Es transformar el desarraigo en apertura, la errancia en libertad, y convertir el cruce de culturas no en una herida, sino en una riqueza interior…
G.S.
post data: lejos de mi la idea de asociarme con un mito. “Atlante”, en mi caso, significa “habitante de la Atlántida” (existen otras definiciones). No me refiero a un ser mítico ni a un héroe legendario, sino a una metáfora personal: alguien que vive entre continentes, en un lugar intermedio y simbólico, como si habitara esa tierra imaginaria situada en medio del océano. Es mi manera de expresar que no pertenezco a un solo lugar, sino que mi identidad está hecha de Europa, África y América a la vez.