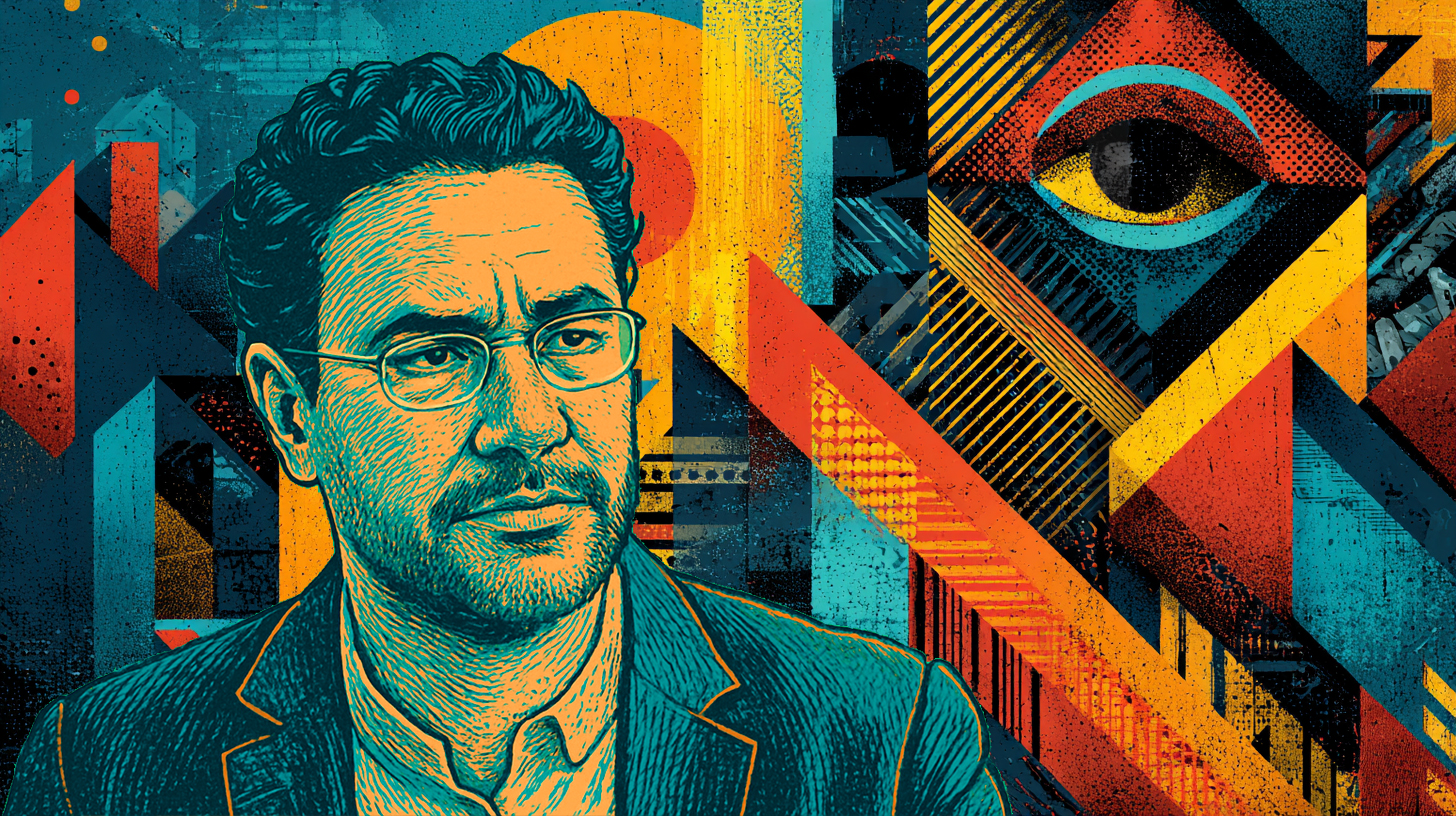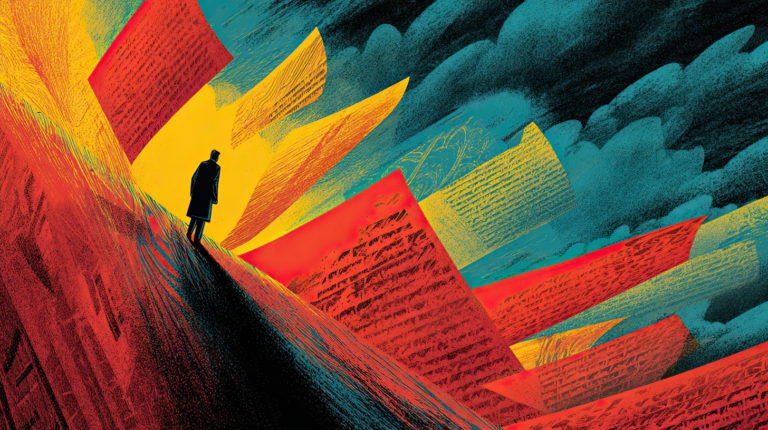IVÁN CEPEDA: UN HOMBRE DE PIE EN EL VIENTRE DE LA MEMORIA
HACER HABLAR A LOS MUERTOS PARA QUE NO SIGAN MATANDO
Es una línea recta que atraviesa la noche, como si llevara dentro una brújula moral intacta. Una silueta negra, tensa, delgada, frágil, pero erguida como una aguja en la carne viva del país. Avanza en una Colombia que retrocede, donde cada paso firme parece un acto de subversión. No tropieza. No se da la vuelta. No se esconde. Carga un archivo invisible, pesado como una lápida: nombres, listas, rostros, fragmentos de historias, ausencias. Una sola voz. Una sola exigencia. Un solo lamento. Sin temblar. Sin claudicar. Sin olvidar.
Es Iván Cepeda.
No llegó allí por ambición. No nació en los palacios. No aprendió a seducir cámaras. Es fruto de un mundo que castiga a quienes buscan la verdad, pero eligió no callar nunca. No es un político al uso, sino el resultado de fracturas, exilios, duelos que se hicieron propósito. Libros leídos en silencio. Viajes interrumpidos. Abrazos postergados. Despedidas sin regreso. Ha caminado entre ruinas, eligiendo cada palabra como quien escoge una semilla. No siembra para él. Siembra para los que vendrán. Su historia comienza en la intimidad de un país quebrado, no en los cargos. No busca reconciliar sin memoria. Busca justicia concreta, con rostro, con nombre, con fecha. En un país que hizo del olvido su doctrina, esa búsqueda es un acto subversivo.
UNA INFANCIA ROTA POR LA HUIDA
Siempre se olvida que los héroes tuvieron miedo. Que lloraron. Que fueron niños. Antes de las luchas, hubo huidas. Antes de los discursos, silencios. Antes de la memoria, el exilio.
Iván Cepeda conoció la expatriación desde niño, cuando fue exiliado junto a sus padres y su hermana menor. La Habana. Praga. El miedo en las maletas. Las salidas a contrarreloj. Los padres bajo vigilancia. Una infancia dividida entre la curiosidad y la sospecha. Creció con la certeza de que decir la verdad cuesta, pero callarla cuesta más. Fue expulsado de su tierra por razones incomprensibles para su edad, en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría y las dictaduras latinoamericanas. Y sin embargo, las comprendió todas. Vio cómo la violencia podía cruzar las fronteras disfrazada de diplomacia. Aprendió a leer entre líneas, a desconfiar del protocolo, a escuchar el silencio de los exilios ajenos.
De regreso en Colombia, encuentra un país herido, donde la palabra justicia está secuestrada por el poder. La transición democrática es apenas un disfraz mal cosido. Las víctimas son tratados como daños colaterales. La verdad, como un lujo improductivo. En medio de ese paisaje deformado por el miedo, Cepeda comienza a esbozar una certeza: no basta con sobrevivir, hay que reconstruir. Y esa reconstrucción solo será posible si se empieza por recordar.
EL ASESINATO DEL PADRE
En 1994 no terminó nada. Comenzó todo. Su padre, Manuel Cepeda, último senador de la Unión Patriótica y militante comunista, es asesinado por agentes del Estado. Iván no enloquece. No toma las armas. Se vuelve meticuloso. Incansable.
Funda la Fundación Manuel Cepeda. Visibiliza, denuncia, sistematiza. No solo el asesinato de su padre, sino el de todos los desaparecidos, los silenciados, los barridos del mapa. Los marginalizados, los desterrados, los indeseables. Desde los parques y plazas, inicia una pedagogía de la memoria en un país donde el olvido es doctrina oficial. Durante cinco años, antes de ser forzado a partir otra vez, transforma el luto en denuncia y el dolor en herramienta. A su lado, una compañera que convierte el arte en lenguaje de resistencia. Juntos construyen metodologías colectivas, alianzas nacionales e internacionales, espacios para decir lo que el Estado no quiere oír. Participan del proyecto Colombia Nunca Más y articulan una red social para víctimas de crímenes de Estado, entre ellas mujeres violentadas, habitantes de calle, personas LGBTIQ+, indígenas y afrodescendientes.
EL EXILIO, OTRA VEZ
En el año 2000, las amenazas alcanzan el punto de ruptura. Los militares que contribuyó a encarcelar por el crimen de su padre lo quieren muerto. Iván y su compañera se ven forzados a exiliarse en Lyon, Francia. Allí ingresan a la maestría en Derechos Humanos del Institut des Droits de l’Homme de la Universidad Católica de Lyon, como parte de la primera cohorte de cinco colombianos específicamente seleccionados para un programa internacional de protección a defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Fueron cinco los seleccionados. El aula se convierte en refugio. El multilingüismo en herramienta. Conviven con africanos, asiáticos, latinoamericanos perseguidos. Colombia, en comparación, emerge como un país de sobrevivientes.
Pese a las barreras idiomáticas, su grupo es reconocido por su tenacidad y cohesión. Los llaman “la secta colombiana” por su capacidad de estudio, su unidad, su fuerza emocional y la solidaridad con la que enfrentaron juntos las barreras lingüísticas, apoyándose mutuamente para superar las dificultades del idioma y culminar con éxito su formación. Se distinguen por su voluntad de articular el sufrimiento con el pensamiento. No son años de espera. Son años de elaboración. Años en los que la pedagogía de la memoria adquiere densidad, complejidad, cuerpo. De esa experiencia nace otra forma de comprender la justicia: como práctica viva que no separa la razón del afecto, ni la ética del testimonio.
Pero el exilio debía durar dos años. En 2002, gana Álvaro Uribe. Las advertencias desde Colombia son claras: regresar es peligroso. La pareja se ve obligada a permanecer otros dos años, esta vez gracias al respaldo de una pasantía formal en el Secours Catholique en París, que lograron financiar parcialmente con los ahorros acumulados durante la beca. No estuvieron desamparados: el Comité de Derechos Humanos colombiano mantuvo su apoyo activo, permitiéndoles permanecer en Lyon y trabajar en París.
La sombra ya estaba ahí. Uribe no apareció de la nada. Ya en 1996 y 1997, delegaciones colombianas alertaban en Naciones Unidas sobre el peligro que representaban las Convivir, estructuras paramilitares supuestamente legales que él defendía abiertamente desde la Gobernación de Antioquia. Jaime Garzón, con la lucidez que lo caracterizaba, había advertido públicamente que legalizar a las Convivir era legitimar el crimen organizado desde el Estado. En Ginebra, durante eventos de incidencia internacional, su nombre empezaba a circular entre quienes denunciaban la legitimación de organizaciones ilegales bajo ropajes institucionales. Era una amenaza con corbata. Una ofensiva ideológica y armada promovida por sectores de poder económico que apostaban por el control total. No era un actor solitario. Era el síntoma de una élite que prefirió blindarse con plomo antes que abrirse al derecho.
REGRESO Y RESISTENCIA
Cuando Iván Cepeda regresa a Colombia, no lo hace solo. Vuelve con más método, más profundidad, más determinación. Vuelve con una obsesión legítima: hacer hablar a los muertos. Reabre expedientes. Denuncia. Articula. Vuelve a los tribunales. Recolecta fragmentos. Nombra a los innombrables. Humaniza las estadísticas. Redibuja las ausencias. Participa en audiencias públicas, acompaña comunidades desplazadas, impulsa procesos de reparación simbólica. Funda la plataforma Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), del cual será vocero por años. Organiza encuentros con familiares de desaparecidos, teje redes con organizaciones regionales, promueve leyes de memoria histórica y acompaña acciones legales de alto impacto. No trabaja desde el protagonismo, sino desde la persistencia. Desde el saber acumulado, desde la escucha radical. Porque hacer justicia también es eso: abrir espacio a las verdades múltiples, sin temor a la complejidad.
LA SOMBRA DE UN PAÍS
Y entonces Uribe ya está en el poder. No es un accidente. No es una anomalía. Es la materialización de un sistema. Fue destituido como alcalde, vinculado al narcotráfico, implicado en violencias estructurales. Aun así, las élites le abrieron las puertas. La oligarquía prefirió el orden de la mafia al desorden de la democracia. Y Uribe se convirtió en presidente.
Cepeda no se dedicó a insultarlo. Lo investigó. Lo confrontó. Lo desmontó. Entrevistó a paramilitares. Conectó testimonios. Rastreó documentos. Publicó. Señaló. Y finalmente, logró lo impensable: Uribe fue imputado, luego detenido, juzgado y finalmente condenado en 2025.
No fue la victoria de un solo hombre. Fue la culminación visible de una lucha colectiva, sostenida por generaciones de víctimas, activistas, organizaciones y exiliados que, como Cepeda, han tejido pacientemente una red de resistencia frente a la impunidad. Él es el rostro, no la totalidad. Es la voz visible de un coro silenciado, la punta de un iceberg ético construido sobre sacrificios anónimos. No es un hombre solo, es el eco de un país que aún se niega a olvidar. Cepeda fue la cara visible. El eco de muchos. El rostro de una dignidad que se negó a desaparecer. Un David con raíces profundas. Con nombre de pueblo.
MÉTODO Y FIDELIDAD
Cepeda no tiene aura. No busca cámara. No hace performance. Tiene una ética. Una terquedad lúcida. Una necesidad de nombrar, de registrar, de exigir. No busca fama. Busca consecuencias. Habla cuando tiene que hablar. Calla cuando nadie escucha.
Lo que algunos confunden con frialdad, es en realidad urgencia. Lo que parece rigidez, es una fidelidad inquebrantable a las víctimas. Y lo que aparenta ser venganza, no es más que la persistencia de quien carga con un encargo colectivo. No es una tormenta íntima. Es una energía heredada, una responsabilidad transmitida por quienes no tuvieron voz, por quienes fueron barridos de la historia. Cepeda la lleva en la piel como una inscripción indeleble. Cada paso, cada intervención, forma parte de una corriente que no se interrumpe, una trama de memoria que insiste en seguir hilándose. No camina con rabia, sino con dirección. No exige por revancha, sino por fidelidad. No acusa por odio, sino por compromiso con una causa más antigua que él mismo.
CAÍDA, VÉRTIGO Y LO INEVITABLE
Cepeda no lucha solo para que los muertos hablen. Lucha para que sus legados sigan vivos. Para que sus nombres no se desvanezcan. Para que sus vidas no hayan sido mutiladas dos veces. Él no reza. No consuela. Trabaja. Ensambla piezas. Abre caminos. Hace sitio para la memoria en un país que quiso taparla con cemento.
No todos en Colombia quieren olvido. Hay un país oculto que sigue resistiendo. Un país que hace duelo. Que enciende velas. Que borda pañuelos. Que enseña. Que no se resigna. Desde el exilio, desde la periferia, desde los cuerpos rotos, se sigue exigiendo justicia. Y en medio de esa polifonía de ausencias, Cepeda mantiene la línea.
No es un héroe. No es un mártir. Es un hombre que no se dejó comprar. Que se mantiene de pie en un lugar donde tantos han sido obligados a arrodillarse. Un país contra otro país. Un sueño contra una pesadilla. Y su tarea, en este 2025 marcado por la fractura moral de la nación, es simple: mirar a los fantasmas, y no bajar la mirada. Porque ellos siguen ahí, cada vez más nítidos, esperando justicia…
G.S.