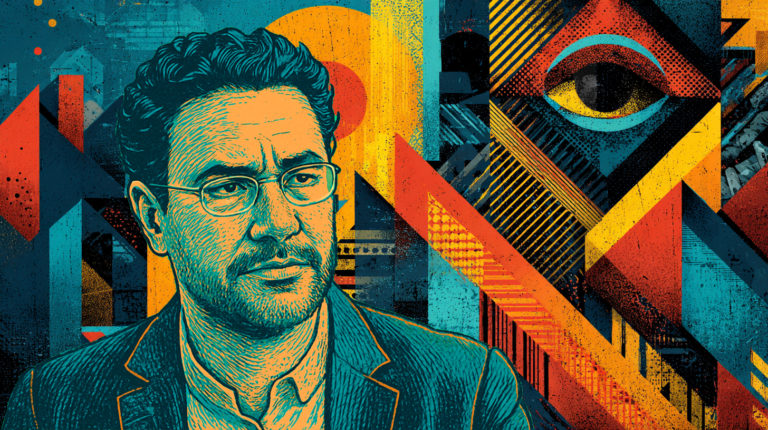Terminar el trabajo: meditación sobre un crimen en directo
La escena
Hay una madre sentada en el polvo. Sostiene a un niño en brazos. La piel del niño está fría, pero ella sigue meciéndolo, mecánicamente, como si el gesto pudiera invertir el curso del tiempo. Falta un botón en la manga de su suéter. A su alrededor, el ruido suena amortiguado, como si viniera de muy lejos, como detrás de un vidrio. Podría pensarse que es una vieja fotografía de guerra, una imagen amarillenta por las décadas, si no fuera por la luz azul de un teléfono que filma. Porque aquí, todo se filma. Todo se sabe.
Lo inédito
La historia humana ha conocido masacres. Masacres frías, planificadas, luego borradas por el polvo y la mentira. Lo supimos después. Leímos testimonios, vimos imágenes, archivos. Pero nunca habíamos visto así: un genocidio a cielo abierto, alimentado en tiempo real por imágenes, gritos, rostros, circulando en nuestros bolsillos como notificaciones banales. Es algo sin precedentes. No es solo el horror lo insoportable, sino su banalización instantánea. Una tragedia que desfila entre un video de gatitos y un anuncio de perfume.
Deslizamos las imágenes como si hojeáramos un catálogo. Entre un cuerpo tendido en la calle y un plato de pasta gratinada, solo hay el movimiento mecánico del pulgar. No es indiferencia; es una distracción perpetua, una huida organizada. El dolor se vuelve una opción más, una casilla en el menú del mundo. Terminamos por no distinguir las imágenes reales de las escenas de ficción.
La distracción como régimen
Cada época ha tenido su moral y sus crímenes. La nuestra ha inventado el espectáculo permanente del dolor. Los cuerpos rotos se cuelan entre dos anuncios, las estadísticas se mezclan con las rebajas de verano. Leemos que un niño ha muerto de hambre y, en el instante siguiente, revisamos el pronóstico del clima, consultamos el saldo bancario. No es crueldad; es peor. Es un desinterés absoluto que ni siquiera se reconoce. Una anestesia voluntaria, como si el alma misma hubiera firmado un contrato de renuncia.
La lucidez impotente
Y sin embargo, todo está claro. Las intenciones, los métodos, las consecuencias. La ONU lo dice. Las cifras lo prueban. Pero ese saber ya no se transforma en acto. Nos hemos convertido en espectadores profesionales de nuestra propia bancarrota moral. Somos la primera civilización que elige conscientemente ver y no intervenir. Nos instalamos en el sofá, miramos la Historia en directo y nos dormimos antes del final.
Los rostros de Gaza
En Gaza, el asesinato ya no se disimula. Se anuncia, se reivindica, se acompaña de conferencias de prensa. “Terminar el trabajo”: esa frase pronunciada con seguridad por Netanyahu en la ONU resonará en los archivos futuros como una confesión. Ya imaginamos la mirada vacía de los historiadores de mañana, revisando nuestros archivos digitales, encontrando nuestras reacciones: algunos mensajes indignados, imágenes compartidas, luego silencio.
En una calle destrozada, un anciano camina lentamente, arrastrando detrás de sí una bolsa de plástico. Es toda su casa, reducida a unas cuantas prendas y una foto doblada. Un cordón cuelga de su zapato izquierdo, arrastrándose por el polvo. No espera nada. Los bombardeos ya no le sorprenden. Sabe que no hay salida. A su lado, un joven médico intenta salvar cuerpos que nadie vendrá a reclamar. Sus manos tiemblan. El olor a sangre y plástico quemado se mezcla con el calor. Y en el mundo, en otro lugar, se preparan vacaciones, se comparan precios de hoteles.
El veredicto
Lo que ocurre supera un territorio, una guerra, una frontera. Es una prueba moral para la especie humana. Y ya está perdida. No porque el crimen ocurra, sino porque hemos aceptado que ocurra. Hemos integrado la catástrofe en nuestra rutina. Se ha convertido en un ruido de fondo. Es esta normalización lo que es irreparable. El asesinato se ha convertido en un decorado. La agonía, en un sonido ambiental. Y hay, en esta banalización, algo más obsceno aún que el propio crimen.
Llegará el día en que este conflicto termine, de una forma u otra. Las ruinas serán fotografiadas, los sobrevivientes entrevistados, y todos afirmarán que sabían, que estaban conmocionados. Se plantarán árboles, se inaugurarán placas, se organizarán coloquios. Se hablará de “fracaso colectivo” con rostros graves, pero nadie habrá cambiado nada. Y en ese futuro, tal vez se recuerde que fue en este momento preciso cuando algo se rompió definitivamente en nosotros. Que la posibilidad misma de sentir, plenamente, desapareció, como una luz que se apaga en una habitación vacía, sin ruido y sin nadie que note que ya no ilumina…
G.S.